Responsabilidad de padres - Mamerto Menapace
Como ocurre cada año. Lentamente nos vamos acercando al mes de la nostalgia. El otoño sale a nuestro encuentro con la caída de las hojas y con los colores que del verde abundante y los tonos varios de tantas flores se transforman progresivamente en el amarillo predominante con el que contrasta el cielo siempre azul. No sólo esto caracteriza el otoño, sino que, además, se tiene la sensación de que el paso del tiempo fuera más lento. Como si el sol, la noche, la naturaleza toda, amortiguaran su marcha.
Como los ancianos. Nuestro entusiasmo del verano, la fuerza que pareciera que nos transmitía el sol, el agua, las vacaciones, lentamente comienzan a dar lugar a un estado de quietud, de serenidad, de reflexión. Quien ha vivido plenamente un verano, busca arrastrar sus pies sobre la alfombre amarilla de tantos recuerdos que un día fueron momentos plenos en la copa de la vida. Sólo el que ha vivido una primavera con fuerza y un verano con intensidad, busca el otoño para la reflexión y para serenar el caminar y saborear lo vivido, despojarse una a una de aquellas realidades que un día sirvieron y hoy tienden a permanecer atadas a nosotros aunque ya hayan caducado. Es la invitación del otoño a dejar caer los apegos uno a uno, los apegos a tantas cosas materiales y a tantas personas con el solo fin de encontrarnos livianos de carga para la llegada del invierno cuando ha de tener lugar el tránsito del tiempo a la eternidad. Podremos entonces extender nuestros brazos, libres de pesos y ataduras, hacia el luminoso cielo… Ese cielo del que nunca se alejó nuestra mirada y al que ahora se dirige más clara y penetrante. Hasta que el invierno de esta vida de paso a la esplendorosa y eterna primavera.
¿Y quién de nosotros no tiene en su familia a un abuelo viviendo el otoño de su vida, o alguien esperando el invierno con días apenas tibios pero con noches profundas de sabiduría, de experiencia masticada en sabores agrios y dulces, en sufrimientos y alegrías. Y para muchos individuos los inviernos son más crudos que para los demás y hace tiempo que las hojas los han abandonado. En su jardín son los únicos que aún quedan de pie cuando hace rato que hubieran querido irse con los otros.
La geografía que les toca vivir ¡es tan distinta! Los seres con los que les toca compartir el trozo de historia ¡viven de manera tan diferente! Mientras ellos buscan hundir cada vez más sus raíces para asimilar nutrientes "verdaderos" o, tal vez procurando crecer para adentro porque para afuera ya lo realizaron y nunca nadie fue más feliz; entre los demás nadie los escucha cuando claman que también todos deben preocuparse en echar raíces, porque en la profundidad de lo que les es común y de donde se nutren, el dador de vida es el mismo y por lo tanto se hermanan todos en un mismo alimento. Pero nadie busca allí la verdad, sino que creen en la promesa de las mariposas, en el canto que trae el viento que no es permanente, en la luz deslumbrante del sol que luego se va y nos sume en el dolor de la oscuridad.
Es el recuerdo tantas veces contado lo que hace al abuelo aliviar la pena. Y son nuestros oídos los que necesita ese ser cuya cabeza vistió de blanco el otoño, y a otros se la dejó descubierta para siempre.
El anciano es nuestro hermano necesitado, es el que más dio en la vida y es el que menos tiene y al que menos damos. En los párpados entornados hay un recuerdo de otros ancianos que él vio en su primavera y su verano, pero que también sólo vio, pero no ayudó. Hay una silenciosa comprensión de los ciclos de la vida. Pero su corazón creció también en comprensión y supo callar su pena. En los ojos amorosos e inocentes de los niños, busca su inocencia y la de tantos otros dejados en la curva del tiempo. En los niños y en los ancianos se toca la existencia toda. Ambos se comprenden y se sienten, porque ambos van al encuentro despojados de apegos y de temores de pérdidas porque sienten que nada tienen más que ese momento que están viviendo. Los niños buscan el refugio tierno que brinda el anciano, porque éste tiene en sus manos el tiempo detenido para brindárselo hecho amor. Lo que los padres no queremos brindar, ocupados en perseguir estrellas fugaces.
Los ancianos buscan a los niños porque éstos poseen la ternura de los sentimientos puros que hacen vibrar su corazón para vivir un poco más. Sentimientos que nosotros los adultos no queremos oír, aturdidos por el consumismo y el vivir (¿vivir?) ocupados y corriendo.
Respetemos especialmente a los ancianos regando su soledad con escucha y comprensión, que es el amor en acción. Porque al ayudarlos nos ayudamos. Porque nos observan y tienen su experiencia para aportárnosla. Su sabiduría es para nosotros un secreto, que necesitamos conocer. Porque no sólo observan con la vista, sino también con el corazón y con todo su ser. Ellos escuchan el pedido de amor en los ojos de nuestros hijos, ellos ven el dolor, la soledad y la espera en el rostro de nuestros hijos. Ellos han guardado como el tesoro más grande y doloroso, la confesión que nuestros hijos dejaron en sus oídos cuando los nuestros sólo estaban para escuchar los ruidos del mundo. En su sangre llevan el clamor de su corazón conmovido y solidario por la soledad de nuestros hijos, y en sus pasos vacilantes y sus manos temblorosas tendidas hacia nosotros tratan de detenernos para que veamos esta realidad. Nuestros hijos esperan de nosotros los padres. Ellos germinaron por la generosidad nuestra, y ahora crecen buscando desesperadamente una guía y nosotros nos convertimos, a veces, en ráfagas de viento que mueven su tierna plantita a uno y otro lado, confundiendo su dirección y sin marcar su rumbo. A veces los quemamos en el ardor que ponemos encandilados por el sol del materialismo y falsas ilusiones. Otras los dejamos sin regar porque nos hemos secado por dentro, deprimidos porque perdimos el sentido de nuestro existir.
Respetemos los ciclos de la naturaleza y vivamos días también de otoños y de inviernos para reflexionar y buscar en nuestro interior el manantial en donde nuestros hijos puedan beber. Nosotros debemos conducirlos a él, ésa es nuestra responsabilidad. Al pensar, escuchar y dar tiempo a nuestros hijos, no sólo cumpliremos nuestro rol de padres sino que a los abuelos les cambiaremos la nostalgia por la esperanza, el otoño por la primavera en el florecimiento de hijos maduros física y espiritualmente. Porque ser padres no es solamente ser generosos, sino también responsables.
Mario E. Cardarelli; Le digo a los padres; Editorial San Pablo; Argentina; 1994.










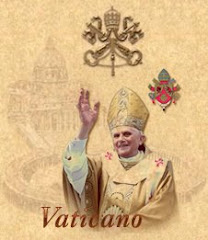







0 comentarios:
Publicar un comentario